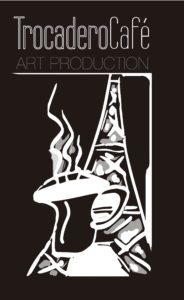A Mariuge
DON CAMILO Y LA NIÑA DEL AVIÓN.
Las hélices del avión hacían un ruido espantoso. No son como ahora, no se crea. En mi mente de niña siempre revoloteaba el miedo cuando se acercaba la hora de embarque. Solo por el ruido de las hélices, esos motores rugiendo tras las herméticas ventanitas. No tenía miedo a volar, todo lo contrario, era el ruido.
En aquella época solo viajaba con papá y algunas veces con mi madre, cuando la faena de las dos iba a dejarnos algún día libre. Si no, seguir el periplo de aquel hombre entregado compulsivamente al trabajo resultaba aburrido para ambas.
Se reirá de mí, pero quiero que piense en la edad con la que lo hice. Apenas tendría diez años. Llevaba en la mano el avión de papel que habíamos construido mi padre y yo, aquel cuadrado que volaba tan bien, el mismo que lanzábamos desde la ventana del sexto piso de la calle Balmes, cuando mi horizonte no era más que un campo desolado, la piel desnuda de la vieja Barcelona, pisoteada y herida por guijarros y charcos que brillaban cuando el sol entregaba su luz tras la lluvia mediterránea. Aquellos aviones que surcaban el cielo y su horizonte sin límite son el mejor recuerdo que tengo de papá. Aún creo reconocer sus manos sobre el papel en cada página de los libros que leo, en cada sobre que cierro tras escribir esas largas cartas que nunca termino de enviar.
Llevaba el avión hecho con papá, en el asiento del pasillo de la cabina del avión de Iberia que nos llevaría a Mallorca. A mi lado un señor, gigante para los ojos de una niña y mudo para los oídos ansiosos de mi edad. Llevaba el avión de papel para lanzarlo por la ventanilla. ¡Qué ingenua! Y qué desolación al comprobar lo imposible de la aventura . Solo eran ojos de avión, ventanas con lentes circulares, para ver a través de ellos. No me dejarían tocar más allá de esa mirada cristalina, no dejarían que mi avión fuera definitivamente libre.
No creo que aquel hombre, con su abrigo negro y su boina…
—¿Boina? ¿Sería sombrero?
— No, no, boina. En aquella época siempre llevaba aquella prenda negra sobre la cabeza. Puede comprobarlo en la hemeroteca, si quiere.
Yo solo esperaba que aquel hombre no se diera cuenta de mi ingenuidad y que pudiera pensar que llevaba aquel avión de papel como otros niños llevaban peluches. Cuando papá me contó lo de las ventanillas herméticas le pedí que bajara la voz, que no me descubriera, que aquel hombre no supiera la causa de mi vergüenza. Papá rió mientras alargaba su mano hacia mi pelo, pero aquel hombre siguió absorto en su lectura, un periódico, creo.
Intenté buscar complicidad en aquella montaña humana forrada de negro y ajena a cualquier mundo. Su aspecto era pálido, como enfermo, y sus ojos parpadeaban a menudo tras unas gafas enormes que elevaba con rapidez sobre su nariz con un solo dedo.
Afortunadamente no supo de mi desdicha, de mi profunda vergüenza mientras arrugaba con rabia el avión de papel. Ni siquiera aquel ruido, que desafiaba al motor de hélices, hizo girar la cabeza de mi oscuro compañero de viaje.
—¿Te has fijado en ese señor? —preguntó papá señalando en silencio al hombre de la boina que bajaba la escalera con el mismo aplomo y la misma indiferencia frente al mundo—, es escritor. Y de los buenos.
—¿Cómo se llama?
— Camilo. Camilo José. ¿Dónde está tu avión de papel?
—No sé.